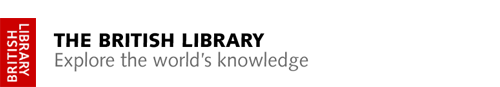Síntesis histórica de la Segunda Orden de las Dominicas de Santa Rosa de Lima en Santiago de Chile:
Carisma, trayectoria y legado de su Monasterio.

El carisma de la dominica peruana Isabel Flores de Oliva en el mundo, Rosa de Santa María en el claustro y conocida como Santa Rosa de Lima (1586-1617), la primera Santa americana; se proyectó pronto en Chile. En 1680, bajo el obispado del dominico fray Bernardo Carrasco y Saavedra, sólo ocho años después de la canonización de Rosa por el papa Clemente X y de su proclamación como Patrona de América, se inicia en Santiago un beaterio de esta orden femenina fundada por Santo Domingo de Guzmán en 1216, y llevada a un alto grado de exigencia por Santa Catalina de Siena un siglo y medio más tarde.
Dos terciarias dominicas del monasterio limeño se trasladan a Santiago para difundir aquí la espiritualidad singular de Santa Rosa de Lima -mestiza en su origen y expresiones- que devendría en el transcurso de los siglos XVII y XVIII, símbolo unificador e identificador de los territorios y pueblos americanos e ícono teológico y político frente a las tendencias eurocentristas de desvalorización de los habitantes y la naturaleza de América.
Congregadas por los votos simples de las hermanas de la Penitencia de la Orden Tercera de Santo Domingo y sin clausura rigurosa, bajo un ideal común de oración y sacrificio, educación y socorro a los más necesitados surgía este beaterio, como una comunidad de mujeres devotas solteras o viudas, criollas, mestizas e indígenas. Procedentes de Santiago y sus alrededores, se mantenían con limosnas, trabajos manuales e impartiendo educación a niñas de distintos grupos sociales, sin estar acogidas aún al sistema estricto y normado de un monasterio, al que sin embargo, preceden y preparan.
En una modesta construcción situada en la esquina de la nueva calle de las Rosas con la calle del Peumo, actual Amunátegui, se instalan las celdas del beaterio en un terreno ampliado con nuevas adquisiciones hasta enterar un solar. Limosnas y donaciones de bienes raíces las proveen de sustento y rentas, que las propias beatas administran con el sistema crediticio de censos y capellanías, propio de la época, con lo que logran levantar una iglesia anexa para celebrar los oficios religiosos.
Para jóvenes y viudas de Santiago y sus alrededores, el beaterio de Santa Rosa deviene en opción real de vida consagrada y la calle de las Rosas se transforma en lugar de jubileo, donde el día de la Santa (30 de agosto), se oyen repicar campanas e himnos en su honor y sus imágenes aparecen en las portadas de casas, en ermitas y huertos.
Su nombre y su devoción se extienden. La expansión de la comunidad suscita nuevas iniciativas. En 1754, aprobada su transformación en Monasterio, a objeto de mantener vivo el sello de la fundadora, las autoridades religiosas de la época consiguen nuevamente un grupo de fundadoras procedentes de la Ciudad de los Reyes y junto a ellas nueve de las primeras beatas chilenas pasan a ser monjas de clausura. Gobierna Chile Domingo Ortiz de Rozas y es obispo de la diócesis, Manuel Alday y Aspée. Las autoridades ponen al recién fundado Monasterio la condición de tener sólo 21 religiosas, disposición que se modifica en 1761, ampliando su número a 33.
La recepción de las religiosas limeñas y su instalación junto a las beatas chilenas en el Monasterio refaccionado; constituyen momentos de celebración para la sociedad de la época. Gran impulsor de la fundación y organización del nuevo Monasterio es el jesuita de origen gallego Ignacio García (1694-1754), formado en teología en la prestigiosa escuela de Salamanca, de notable labor educativa y evangelizadora, entonces rector del Colegio Máximo de San Miguel en Santiago. Su súbita muerte, pocos días ante de la inauguración del Monasterio, enciende su fama de santidad, de lo cual son fieles testigos algunos documentos conservados en el Archivo. Mucho debe la formación de las beatas y de las futuras profesas de Santa Rosa al padre García, gran impulsor de la lectura y escritura, en su calidad de asiduo lector y autor, él mismo, de varias obras publicadas en Barcelona y Lima entre 1734 y 1759. En la iglesia del Monasterio de Santa Rosa de Santiago, donde él mismo trabajó con sus manos, entroniza el culto y la imagen de Nuestra Señora de la Pastoriza o Divina Pastora, que hasta hoy constituye una iconografía de significación para las religiosas. La protección y colaboración de la Compañía de Jesús al Monasterio de Dominicas de Santa Rosa se proyecta tras su expulsión su 1767, en el legado de los padres jesuitas a las religiosas, compuesto por valiosos documentos y reliquias de la orden.
Según la jerarquización social y económica existente en los monasterios femeninos en Hispanoamérica, de las nueve religiosas que toman el hábito de la Segunda Orden de Santo Domingo en 1754, sólo cuatro profesan para monjas de coro o velo negro, la más alta categoría de la vida femenina y las restantes cinco que toman el hábito en esa oportunidad en cambio, ingresan como religiosas de velo blanco.
La adaptación al ámbito americano y sur-andino de la regla dominica, introducida bajo el ejemplo de la Santa limeña, no se dirige a postulantes de origen noble, de familias particularmente adineradas, ni constituidas a la manera tradicional, con regulación canónica del matrimonio, sino a criollas y mestizas de situación media. Aparte de las profesas en el Monasterio de Santa Rosa y de las “educandas”, habita también dentro de la clausura, como en otros monasterios de Chile e Hispanoamérica durante el periodo, una población seglar femenina y masculina –más numerosa que el núcleo de mujeres religiosas en sus dos categorías de velo negro y blanco- que desempeña diversos y variados oficios.
La jerarquización social que rige en el Monasterio no es correlativa a una segregación cultural; monjas de velo blanco, logran una alta reputación espiritual e intelectual, como es el caso de sor Josefa de los Dolores Peña y Lillo (1739-1822) quien accede a un destacado lugar como escritora y mística con su Epistolario, compuesto por 65 cartas enviadas a su confesor, el jesuita Manuel Álvarez, escritas entre 1762 y 1769, que han traspasado los anales del Monasterio, y la transforman –dentro del género religioso- junto a la clarisa Úrsula Suárez y a la carmelita Josefa García de la Huerta, en una de las escasas escritoras chilenas del periodo.
El testimonio de sor Josefa prueba la adaptación de la regla dominica al escenario chileno del siglo XVIII y el florecimiento cultural en el Monasterio, fortalecido por sus contactos con la sociedad criolla y mestiza y por el cultivo de la lectura y escritura.
Es en la biblioteca del Monasterio de las Dominicas, formada principalmente por donaciones de religiosos y de civiles, donde se fortalece la cultura de las profesas en las prácticas de lectura personal y en comunidad; así como la escritura espiritual, con predominio del género místico, vigente aún en la orientación de estas religiosas y favorecido por los autores representados en sus anaqueles.
Setecientos cuarenta y cuatro ejemplares componen este legado, que integran: vidas ejemplares (biografías, vidas virtuosas y de venerables, de beatos, santos, santas y mártires), entre las que destacan las de fundadores y fundadoras dominicos, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena y Santa Rosa de Lima; vida espiritual (relato de experiencias del “alma”, meditaciones, contemplación y devoción especialmente mariana), donde sobresalen los libros de Santa Teresa De Jesús; vida consagrada (reglas, prácticas de piedad, pastoral) con particular representación en la regla dominica; doctrina y liturgia (cristología, teología, sagrada escritura, derecho canónico, oficios y música religiosa) que tiene su principal eje en los catecismos de la Iglesia Católica; humanidades (historia, filosofía); y otros saberes teóricos y prácticos (diccionarios, derecho, geografía, medicina y economía doméstica).
La cultura escrita de las profesas y novicias se complementa en el Monasterio con un importante patrimonio artístico compuesto por pintura, imaginería, y un variado repertorio objetos de culto en diferentes materiales. A finales del siglo XVIII se cuelga en el claustro, siguiendo la costumbre de los monasterios hispanoamericanos, la Serie de pinturas de la Vida Santa Rosa de Lima atribuidas al pintor quiteño Laureano Dávila, originalmente 19 cuadros de los que se han conservado 14. Es uno de los más importantes y completos conjuntos sobre la Santa limeña de Hispanoamérica, resguardado sin dispersar tras los muros claustrales hasta fecha reciente. Realizado en estilo mestizo, con perceptibles influjos del estilo Rococó, destaca por la gracia y el detalle del relato plástico, rico en pormenores locales. Esculturas y ornamentos eclesiásticos alhajaron el Monasterio y la antigua iglesia.
La transición del siglo XVIII al XIX, no deja especiales huellas en las crónicas del Monasterio, no obstante los conflictos del periodo de la Independencia.
El siglo XIX es una época de consolidación y refuerzo del prestigio para el Monasterio. El número de profesas se mantiene en 33, las limosnas y donaciones son generosas y con ello es posible el ingreso de jóvenes con vocación aunque de menores o escasos recursos, que infunden nueva vida a la espiritualidad de Santa Rosa. Las virtudes y prácticas de algunas de las religiosas entre finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX cohesionan y fortalecen a la comunidad con sus ejemplos que buscan la santidad al modo del Antiguo Régimen, con episodios místicos y arrobamientos, extremos ayunos, penitencia, sufrimientos y dolores corporales. Algunas de estas religiosas narran en prosa, como sor Dolores Peña y Lillo o en verso, algunas de estas experiencias espirituales.
Otro periodo se inicia para la historia del Monasterio y de la espiritualidad de las Dominicas de Santa Rosa a mediados del siglo XIX, caracterizado por la expansión y consolidación de sus construcciones, la eficiente gestión de prioras y religiosas y el creciente compromiso social de la comunidad que coinciden con el proceso de secularización y las luchas entre Iglesia y Estado a nivel nacional y europeo. El trasfondo de conflicto entre tendencias conservadoras y liberales del escenario político durante la mayor parte del siglo, incide en la paz espiritual del Monasterio y suscitan la atribulada oración de las religiosas.
El crecimiento de la población urbana y una incipiente conciencia social motivan a las religiosas a abrir en 1866 una escuela gratuita para niñas “del pueblo”, la Escuela de Santa Rosa, que funciona en la Parroquia de Santa Ana, que en 1904 traspasa su administración al Centro Cristiano de la Sociedad de Señoras. Dos años después se establecía en el Monasterio el “postulado”, previo al noviciado, como etapa de preparación para profesar en la orden. Son también los años en que las antiguas propiedades rurales de las religiosas, El Peral, Los Guindos y Llolleo salen a la venta y con el producto se reabastecen las reservas del Monasterio, se presta el apoyo a la prensa católica, especialmente al “Estandarte Católico” y a las obras de caridad y educación sostenidas por la institución.
La diligente actividad y el espíritu de entrega a los más necesitados dentro de la comunidad y entorno, transforman el carisma de Santa Rosa; la unión mística, el sufrimiento, la mortificación ceden paso a las virtudes modernas y a la sensibilidad artística como muestran los nuevos ejemplos de religiosas.
El signo de los tiempos no impide aún la consolidación del Monasterio. A lo largo de los años finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, su presencia en la ciudad de Santiago se ha hecho notoria y valorada como un centro de espiritualidad y cultura. Su trato recorre el espectro cultural y social desde las personas de escasos recursos a los altos personeros de la Iglesia Católica y del Gobierno chileno, en quienes ejercen a través de la oración, el consejo y el ejemplo, su peculiar influjo. Asimismo, el cultivo de las más variadas prácticas se ha fortalecido, formando un legado invaluable que abarca desde las prácticas musicales y las composiciones poética-piadosas a la ornamentación festiva en las celebraciones litúrgicas; así como todo género de manualidades propias del Monasterio y de los conventos femeninos de origen colonial: la costura, el bordado de paños de altar y especialmente casullas -algunas de ellas artísticamente trabajadas conservaba hasta fecha reciente la comunidad-; la confección de cíngulos de ceremonias, de relicarios y pequeños fanales; flores de tela y esmalte, destinadas estas últimas para la fiesta de Santa Catalina; el cultivo del jardín con las propias manos, una preferencia de la Santa fundadora; la encuadernación de libros; la repostería y la cocina con sus platos especiales como las “lentejas de las rosas”, alabadas por los cronistas de la época, que se enviaban de regalo a los presidentes de Chile hasta el gobierno de Jorge Alessandri.
Vientos de modernización movilizan la intensa labor de construcción y refacciones entre 1902 y 1905, así como en cambios en los hábitos –en vez de la pesada y tradicional tela de lana denominada anascote, las religiosas adoptan la sencilla bayeta-; la traducción del ceremonial en francés al español; o el establecimiento del mes del Rosario para fomentar la devoción pública. La contracara de la modernidad, el irrefrenable proceso de secularización, no las deja empero inmunes. La paulatina reducción en el número de profesas debilita las fuerzas del Monasterio y su radio de acción. En 1935, cuando los nuevos planes urbanísticos y la plusvalía de los terrenos en el casco histórico, conspiran para su desalojo en el emplazamiento tradicional en la calle de las Rosas en el centro de la ciudad, no logran oponerse, son desalojadas y la comunidad despojada de muchos de sus bienes y objetos de arte. Reuniendo lo que les resta adquieren una casa en la calle Manuel Montt, aún en los aledaños de la ciudad para adaptarla como monasterio y allí se mudan. Pero también en ese lugar las alcanza la expansión urbana de la capital y tras 18 años de tranquilidad el inmueble es expropiado por el Ministerio de Obras Públicas con el fin de abrir justo en medio, una nueva calle, la actual Diagonal Paraguay. Es el año 1953. Ya con escasos medios económicos y debilitadas, las Dominicas de Santa Rosa deben afrontar esta nueva situación, siendo nuevamente trasladadas, a instancias del Nuncio apostólico, Monseñor Mario Zanin, a la clausura de las Monjas Clarisas de calle Lillo, en el barrio Recoleta. Seis años dura la convivencia de las profesas de San Francisco y Santo Domingo, compartiendo recursos, instalaciones y un mismo ideal del espíritu. En 1960 logran comprar un terreno extenso, casi una manzana en Apoquindo, comuna de Las Condes, parte de una propiedad perteneciente a los padres dominicos. Para pagarla reúnen arduamente recursos, recurriendo al trabajo de sus manos -pastelería principalmente- a boletos para rifas, algunos de los cuales aún se conservan en los archivos- e incluso con mendicancia en las calles.
En su nuevo monasterio, dificultosamente construido, la comunidad de monjas rosas no logra empero estabilizar sus finanzas y completar el número de profesas. Pese a estas difíciles circunstancias, dos monasterios regionales surgen de la casa matriz de Santiago, El Monasterio de la Inmaculada de Atacama en Copiapó fundado en 1986 y el Monasterio de la Inmaculada de Maule, en Yerbas Buenas, Linares, en 1994. Adscrito el Monasterio de Santiago desde 1978 a la Federación Dominica de la Inmaculada, en 2013, ante a su compleja situación, la Madre Federal invita a la comunidad a un diálogo y al discernimiento conjunto de las tres comunidades monásticas de Chile y cinco de Argentina. En 2015, tras 260 años de presencia en Santiago de Chile, la propia comunidad determina el cierre de su Monasterio siendo sus religiosas acogidas en las sedes de Atacama, Zaragoza, Mendoza y Córdoba. El edificio, templo y su patrimonio artístico pasan al Arzobispado de Santiago que instalará allí próximamente sus fondos documentales.
Imágenes